DOMINGO, 4 DE ABRIL DE 2010
ENTREVISTA > LOS AÑOS ’70 SEGUN EL TEATRO DE SUSANA TORRES MOLINA
CINCO COSAS HAY EN LA VIDA
Fue una de las actrices que surgió de esa ebullición cultural que fueron los años ’60 porteños y el Instituto Di Tella. Poco después, descubrió su vocación y se convirtió en una de las dramaturgas más relevantes del país. Su breve exilio en Madrid, que atravesó junto a Tato Pavlovsky –por entonces su pareja– y a amigos como Norma Aleandro y Tina Serrano, la encontró en medio del destape español y con sus primeras armas como cineasta. Ahora, Susana Torres Molina se decidió a poner en escena su mirada sobre los años ’70 en una pieza teatral. Y es una mirada incómoda y cuestionadora que reconoce la vigencia absoluta del pasado en el presente.
Por Juan Pablo Bertazza
En Esa extraña forma de pasión, la obra sobre los años ’70 que, actualmente, tiene en cartel la dramaturga Susana Torres Molina, hay un lugar de privilegio (o no tanto) para el juego del Scrabble: dos represores que se dedican a clasificar libros se entretienen, en sus ratos libres, jugando a cruzar palabritas. Esa es una de las tres historias que pone en juego la obra: en el centro de la escena la historia de un amor cruzado entre uno de esos represores y una detenida judía. A la izquierda, una pareja que en realidad no es pareja pasa la noche en un hotel alojamiento por miedo a que los atrapen y se pasan la noche hablando de sus miedos y de sus luchas mientras algo parece nacer entre ellos. A la derecha, y más acá en el tiempo, una escritora que sobrevivió a un campo de concentración es entrevistada por un joven menos interesado en su obra que en la posibilidad de que ella le dé información acerca de su padre desaparecido. Tres historias que, como las palabras cruzadas del Scrabble y el propio discurso de Susana Torres Molina, terminan uniéndose en algún punto, en alguna letra. En cinco palabras clave podría resumirse, de hecho, lo que ella fue contando a lo largo de esta entrevista. Cinco palabras que, al cruzarse, van formando nuevos sentidos: Teatro, Pasión, Exilio, Familia y Casualidad.
CASUALIDAD
Los comienzos artísticos de Susana Torres Molina tienen que ver con esas casualidades que no lo son tanto, esas casualidades motivadas y esperadas, las casualidades de quienes tienen la virtud de estar en el lugar y en el momento indicados: “Había ido a ver con una amiga Libertad y otras intoxicaciones en el Di Tella, una obra dirigida por Mario Trejo. No había personajes, los actores hacían de sí mismos, había un francés, un inglés, un obrero metalúrgico y pintores, era una mezcla muy interesante. Cuando terminó la función quedé impactada y fui a una fiesta con todos ellos. Ahí me enteré de que él necesitaba una actriz; empezó a tantear entre los invitados y yo, que ni siquiera estudiaba teatro, quedé. A los dos días estaba trabajando en el Di Tella, formando parte, sin buscarlo, de esa ebullición cultural que se dio en los ‘60. Después se armó Señor Frankenstein, también con un grupo muy heterogéneo de psicoanalistas, obreros, poetas y actores. Estábamos todos sentados con el brazo extendido, hasta que aparecía un psiquiatra y poeta que pasaba con una jeringa y elegía a uno, al que le ataba la soguita de goma y le sacaba sangre, pero de verdad. Entonces todos nos incorporábamos, yo tenía una camisa blanca y de pronto él me desparramaba toda la sangre y así empezaba el espectáculo. Eran situaciones muy potentes, muy catárticas, no sabíamos cuánto iba a durar cada función. Por eso da un poco de risa ver algunas escenas de ahora supuestamente arriesgadas; porque, en comparación con lo que hacíamos en los ‘60, muchas de las cosas de ahora parecen un juego de niños. Recién cuando se termina toda esa etapa y cierra el Di Tella, me pongo a estudiar teatro”.
TEATRO
Siguiendo el hilo de casualidades o causalidades, una vez que Susana Torres Molina empieza a estudiar teatro con el objetivo de ser actriz, y luego de haber actuado durante dos años bajo las órdenes de Mario Trejo, da con su rol de dramaturga, y en este caso la casualidad se vuelve algo necesario, casi, casi lo que tenía que suceder: “Cuando empecé a estudiar teatro con Beatriz Matar, que fue mi maestra, teníamos que escribir algunas escenas y a mí me salían muy fluidamente, entonces mis compañeros me pedían que escribiera también para ellos. Así, casi sin darme cuenta, fui descubriendo mi vocación de dramaturga. La primera obra que sentí que podía ser representada fue Extraño juguete, donde actuó Beatriz Matar, y a su vez yo fui protagonista de El baño de los pájaros, la primera obra que dirigió. Así que ése fue un cierre de ciclo muy interesante. Yo tuve un comienzo muy privilegiado: el personaje de Extraño juguete lo escribí para Tato Pavlovsky que, por ese entonces, era mi pareja –él siempre dice que fue uno de los personajes que más le gustó hacer– y lo dirigió Lito Cruz.
¿No te da la impresión de que los dramaturgos son casi ignorados, como si su reconocimiento estuviera demasiado lejos de, por ejemplo, un novelista con la misma trayectoria?
Sí, el dramaturgo es como el guionista de televisión, una mezcla de piedra fundacional y fundamental de un proyecto y, al mismo tiempo, sombra de ese proyecto: si su obra es un éxito, el mérito es de los actores, pero si es un fracaso la culpa es de los libros. Quizás hay más reconocimiento cuando, además, dirigís la obra, pero si esa obra la representan estrellas mediáticas, ahí ni siquiera te nombran, no te convocan. Es así, le debe pasar incluso a Tito Cossa o a Griselda Gambaro: la mayoría de la gente debe decir ¿quién es esa señora? Son las leyes de lo mediático. Lo sé porque hice en la tele algunos espectaculares para Soledad Silveyra y otras cosas que no llegaron a salir porque la estrella se peleaba con el productor, y quedabas a la deriva. Por eso lo que más me gusta es el cine, mundo al que ingresé durante mis años de exilio.
EXILIO
El del exilio parece ser el casillero central, el corazón del tablero de las palabras y la vida de Susana Torres Molina. Como si se tratara del centro del que salen dirigidas todas las alternativas de su destino, en él se entrecruzan sus grandes temas, sus grandes pasiones, cada una de las palabras clave. Incluso, la familia, ya que la decisión de irse del país la tomó junto a Tato Pavlovsky quien, en ese entonces, era su pareja y con el que tiene un hijo, luego de que un grupo comando entrara a destruir su casa: “Nunca voy a olvidar la sensación de ver a mis hijos encañonados. Tato zafó de milagro porque él hacía una actividad de más riesgo que yo, estaba mucho más expuesto. Entonces, justo cuando empezaba el Mundial, nos tuvimos que ir. La adrenalina recién empezó a ceder cuando despegó el avión: lo peor fue en Ezeiza, llegar, mostrar los documentos, la espera y subir al avión sabiendo que era muy posible que aparecieran a bordo para sacar a la gente. Recién cuando el avión despegó con destino a Madrid juré que todo lo que pasara de ahí en adelante lo tomaría como una segunda oportunidad. Además, allá se estaba viviendo el destape: películas que nunca se habían visto, literatura que venía de estar prohibida, gente que se reunía en la calle. Me estimuló mucho la creatividad: estudié teatro, escribí un libro de cuentos. La verdad es que yo no extrañaba; es más, me volví por Tato, de no haber sido por él me hubiera quedado”.
Más allá de tu caso, ¿cómo recordás que atravesaban el exilio las personas que conocías?
Norma Aleandro, por ejemplo, padeció mucho el exilio, ella dirigió en España mi obra Extraño juguete y hacerlo fue lo primero que la motivó a ponerse en acción, no la estaba pasando bien. Entonces armamos un lindo grupo con ella, Zulema Katz y Tato: había argentinos que la estaban pasando muy mal porque extrañaban muchísimo. Tato, por ejemplo, apenas le avisaron que podía volver, estaba sacando los pasajes. Después está el grupo de gente que nunca volvió y a los que les fue muy bien, mucho mejor de lo que les iba cuando estaban acá: las dos escuelas más importantes de teatro de allá son las de Juan Carlos Corazza y Cristina Rota, dos escuelas monumentales.
¿Y cómo fue que te vinculaste al cine?
Cuando estaba en Madrid estudiaba cine con Gerardo Vallejo y el trabajo final había que hacerlo en Súper 8. Yo había escrito Lina y Tina, un guión sobre las actrices argentinas en exilio, puntualmente sobre Tina Serrano y Lina De Simona. Cuando leyeron el guión me dijeron que había que hacerlo en 16 pero cuando fui a comprar no había y, como se acercaba la fecha límite, Gerardo me dijo ‘mandate a 35’, y él se ofreció a hacer la cámara. Todo se cumplió a la perfección. La película ganó en el festival de Valladolid y el Ministerio de Cultura la declaró mejor corto del año 1980, por lo que me daban plata para seguir filmando, aunque para ese entonces ya había vuelto a Buenos Aires. Mi mitología personal es que si me hubiera quedado en Madrid hubiera sido directora de cine. Acá la industria del cine me asusta, hacer teatro implica valores económicos ínfimos: cuando me puse a ensayar Esa extraña forma de pasión, tanto los asistentes como los actores y yo pusimos plata para pagarnos la sala; ahora nos salió un subsidio, pero lo vamos a cobrar dentro de un tiempo. De todas formas, estoy pensando en retomar la asignatura pendiente del cine, nunca me rechazaron un guión. Incluso me gustaría hacer una película basada en Esa extraña forma de pasión.
PASION
No es fácil ver Esa extraña forma de pasión. Tal como se propuso su autora, se trata de una obra que incomoda, que genera sensaciones encontradas, muy encontradas. El mismo encierro de la sala en que tiene lugar la obra empieza a generar una especie de asfixia de la que se aprovechan estas tres historias sobre los ’70 que nunca caen en facilismos ni lugares comunes, una obra in crescendo a la que es posible que el espectador se asome con ciertas dudas (¡otra ficción sobre los ’70!) y seguramente salga sin poder pensar, al menos durante un tiempo, en otra cosa. Sobre todo porque cada una de las tres historias que transcurren de a una a la vez –los militantes refugiados en un hotel alojamiento, la detenida que tiene un vínculo amoroso con uno de los represores y la escritora que analiza pero a la vez evita responder algunas preguntas sobre el pasado– se van relacionando entre sí y no sólo por el argumento: a pesar de que están en espacios y tiempo distintos, los personajes de cada una de las historias suelen mirarse entre sí, perciben lo que hablan los otros, escuchan, preocupan y se preocupan, infunden y sienten miedo. “Quería salir de lo trillado, de las categorías blanco y negro, y trabajar la estética de la ambigüedad. Porque es muy cómodo decir el mal es ajeno y los represores son malos, hay que aceptar que ellos son parte de la sociedad, una sociedad que en cierta forma propició y es responsable de su aparición, hay que aceptar que el mal está dentro de nosotros también porque alejarlo es suponer que esas situaciones son extraordinarias cuando, en realidad, suceden todo el tiempo. Es verdad, ya no hay centros clandestinos de detención, pero sí hay todavía mucha gente a la que le gustaría que volvieran a estar, además de situaciones como la de las esclavas sexuales que pierden absolutamente todos sus derechos. Es verdad que hice a los represores más educados de lo que son según el imaginario, serían más los marinos que los militares, me pareció interesante que uno de ellos pudiera decir que Cuentos del Artico de Jack London cuenta situaciones tremendas –hambre, frío, soledad, ‘no podés dejar de identificarte’–, al mismo tiempo que se pregunta cosas sobre los libros que nosotros también nos podemos preguntar: ‘¿qué necesidad hay de leer tantos libros?, ¿qué puede encontrarse ahí que no se encuentre en la vida?, ¿se necesitan tantos libros para entendernos a nosotros mismos? Si todos queremos lo mismo, que nuestros hijos se sientan orgullosos’. Es perturbador identificarse con ellos porque eso muestra que los represores pueden ser buenos padres, buenos maridos y, al mismo tiempo, tremendos torturadores”.
¿Con cuál de las tres mujeres de la obra te ves más identificada?
Me veo más identificada con la escritora, aunque no soy sobreviviente ni milité en ninguna organización armada, pero me acerca a ella esto de poder unir distintas historias y reflexionar sobre el pasado. Yo no quería que ni ella ni la prisionera tomaran actitudes de víctima o de sometimiento. Me puedo identificar con todos los personajes; no, con los represores es difícil, pero quise no mostrarlos tan ajenos y, al mismo tiempo, presento algunos cuestionamientos a la conducción de Montoneros que mandaba algunas órdenes autistas y kamikazes como las contraofensivas. Lo que más impresiona a los espectadores es algo que en verdad sucedió y que a mí me consta: los represores las llevaban a algunas de las detenidas a comer y a bailar, e incluso pasaban el fin de semana junto a su familia.
FAMILIA
La familia, con el tiempo, se volvió un tema insoslayable a la hora de hablar sobre los desaparecidos. Las distintas agrupaciones que luchan por la justicia suelen consolidarse en relación con un parentesco: madres, abuelas, hijos y padres. Al mismo tiempo, es indiscutible que una de las nefastas consecuencias de la última dictadura fue la disolución familiar, en un sentido literal, pero también en cierto sentido simbólico por la separación que esa época generó y sigue generando en algunas familias, como es el caso, incluso, de Susana Torres Molina, quien decidió encarar este tema complejísimo porque sentía que, a diferencia de la literatura y el cine, el teatro no lo había trabajado lo suficiente: “En los últimos años vi muchas obras que hablaban de la complejidad del nazismo, como si con eso ya se estuviera hablando de lo que sucedió acá, y está bien, ¿pero por qué no hablar directamente? También me parece una muy buena propuesta lo que hace Teatro X la Identidad, muy focalizado en la recuperación de chicos. Capaz que a los más jóvenes no les interesa lo político, excepto que sean hijos de desaparecidos. Lo que sí noto es que las familias y los vínculos disfuncionales ocuparon un primer plano, como si se hubiera hecho ese recorte. De nuestra generación el que más trabajó la temática de los ’70 es Tato, un modelo que yo tengo porque él habla de lo siniestro desde lo siniestro como sucede en Potestad, que te provoca y te incita a identificarte con el otro, que después se expone como el mal.
¿Cuándo te decidiste a tratar el tema?
No estaba dentro de mis planes hacerlo, pero hay algo que se va configurando sin que uno sepa bien por qué: leés una noticia en el diario que te impacta mucho, la recortás y después eso te lleva a leer un libro, y después otro, y empezás a prestarles atención a ciertas personas y a preguntarles a amigos que militaron a los que nunca antes les habías preguntado nada, y así vas reuniendo la información hasta que, en determinado momento, de la imagen pasás al acto y escribís, yo no dejo en general cosas por el camino, cuando me quiero acordar, ya estoy embarcada. Tal vez tenga que ver con las relaciones de reciprocidad entre el pasado y el presente, la dictadura sigue latente, sobre todo porque hay muchas situaciones no resueltas: represores sin juzgar, nietos sin aparecer. Además, no todo el mundo está de acuerdo en mantener presente la memoria, en una misma familia siempre están los que dicen “demos vuelta la hoja, esto fue una guerra”. Sin ir más lejos, hace poco, apareció en una revista la lista del comando 601, el comando de inteligencia que estaba en Callao y Viamonte: además del Ejército había cuatro mil colaboradores civiles. Entre ellos, encontré a un primo hermano mío. Nunca tuve mucha relación con él. Pero no sé hasta qué punto no tuvo que ver con mi exilio.



 focaliza aquellas zonas traumáticas, complejas, irresueltas de la realidad argentina que la sociedad nacional no quiere ver, pretende negar y, consciente o inconscientemente, rechaza y convierte en tabú. "Esa extraña forma de pasión" obliga a mirar lo que no se ve: regresa sobre los años setenta, la "década de la violencia y el horror", de la que muchos preferirían no volver a hablar y olvidar para siempre, y con el gesto inconformista de develamiento crítico que caracteriza toda su obra, vuelve a pensar la militancia de los setenta -hoy estigmatizada y aplastada de silencio-, vuelve a pensar la aberración de la subjetividad de los represores -que algunos sectores sociales y medios masivos hoy intentan en vano trivializar-, muestra la persecución a los sobrevivientes, la continuidad del miedo, el silencio y el dolor, el duelo imposible. Señala la herida abierta en el cuerpo que se pretende intacto. Y por sobre todo, dice lo más importante: que después de la dictadura, la Argentina ya no puede ni podrá ser la misma. "Esa extraña forma de pasión" conmueve, inquieta, incomoda y obliga a pensar en el país desde el recuerdo de la militancia y la represión. Torres Molina se vale del teatro como dispositivo para activar la memoria social, como tábano socrático que estimula la búsqueda de una redefinición de la Argentina, como comunidad de sentido y destino, en ocasión del Bicentenario.
focaliza aquellas zonas traumáticas, complejas, irresueltas de la realidad argentina que la sociedad nacional no quiere ver, pretende negar y, consciente o inconscientemente, rechaza y convierte en tabú. "Esa extraña forma de pasión" obliga a mirar lo que no se ve: regresa sobre los años setenta, la "década de la violencia y el horror", de la que muchos preferirían no volver a hablar y olvidar para siempre, y con el gesto inconformista de develamiento crítico que caracteriza toda su obra, vuelve a pensar la militancia de los setenta -hoy estigmatizada y aplastada de silencio-, vuelve a pensar la aberración de la subjetividad de los represores -que algunos sectores sociales y medios masivos hoy intentan en vano trivializar-, muestra la persecución a los sobrevivientes, la continuidad del miedo, el silencio y el dolor, el duelo imposible. Señala la herida abierta en el cuerpo que se pretende intacto. Y por sobre todo, dice lo más importante: que después de la dictadura, la Argentina ya no puede ni podrá ser la misma. "Esa extraña forma de pasión" conmueve, inquieta, incomoda y obliga a pensar en el país desde el recuerdo de la militancia y la represión. Torres Molina se vale del teatro como dispositivo para activar la memoria social, como tábano socrático que estimula la búsqueda de una redefinición de la Argentina, como comunidad de sentido y destino, en ocasión del Bicentenario.
 un director en una entrevista aparezca tan claramente en el espectáculo, cuando lo veo. Absolutamente, ésta es una obra concebida para recordar, pensar y hacer recordar y pensar.
un director en una entrevista aparezca tan claramente en el espectáculo, cuando lo veo. Absolutamente, ésta es una obra concebida para recordar, pensar y hacer recordar y pensar.





 Su "Extraña forma de pasión" nos acompaña sin golpes bajos ni extremas parcialidades a un despertar de conciencia, nutriéndonos de humana compasión.
Su "Extraña forma de pasión" nos acompaña sin golpes bajos ni extremas parcialidades a un despertar de conciencia, nutriéndonos de humana compasión.
































.jpg)






.jpg)


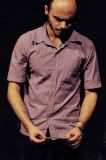


.jpg)



